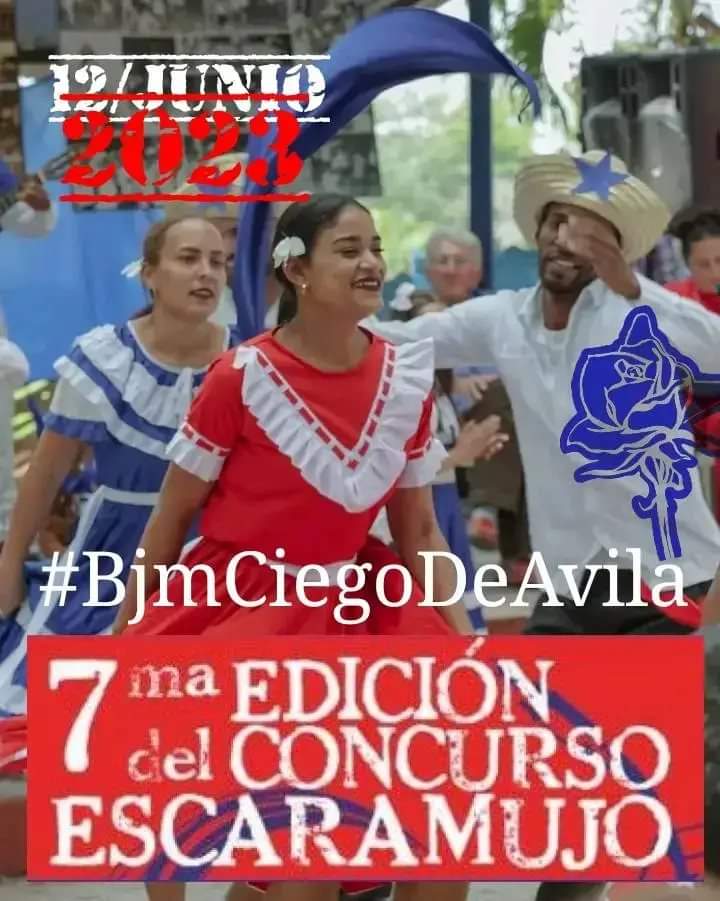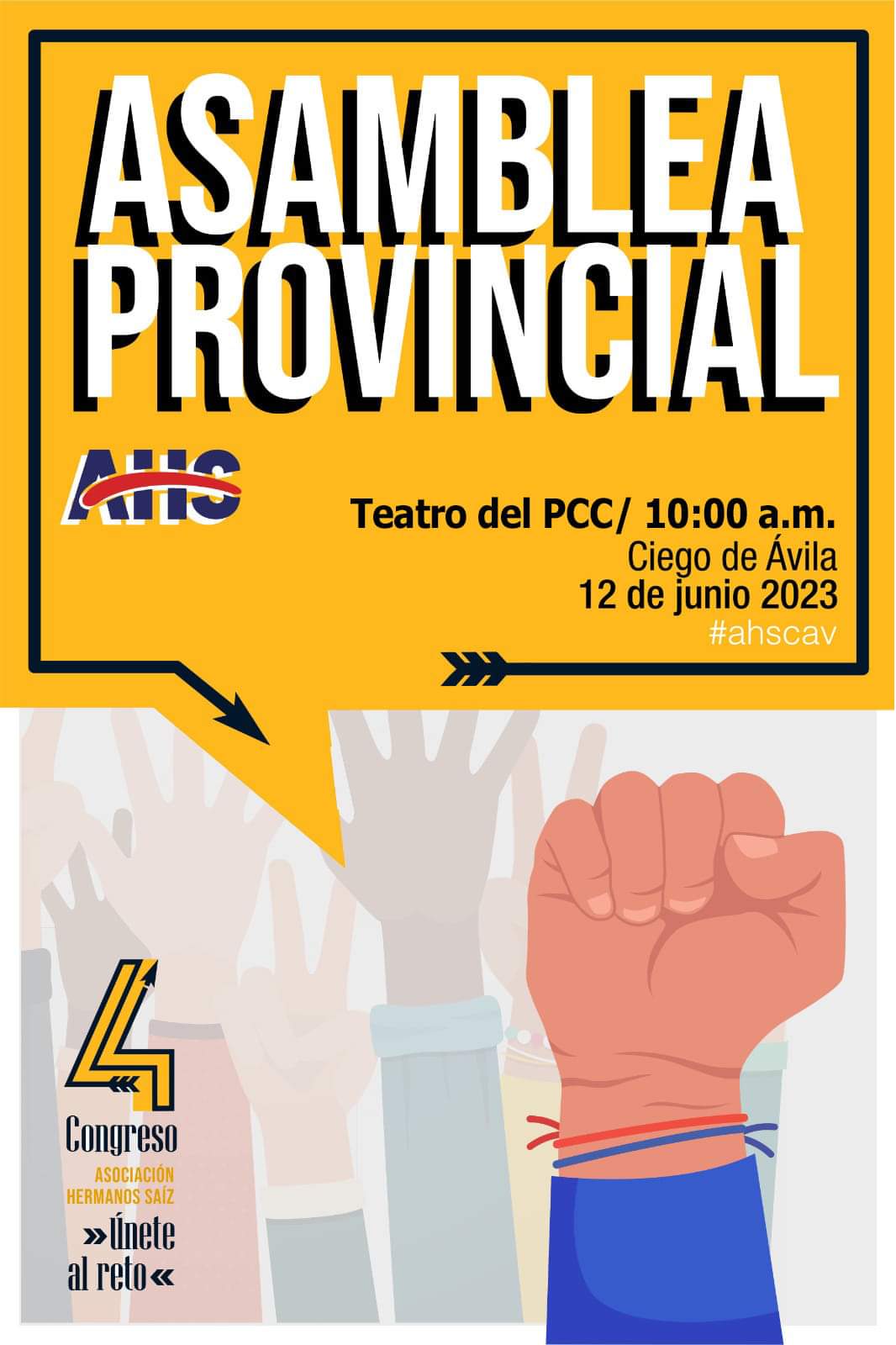Por Yuliet Teresa
La idea de Fidel Castro de fundar la Imprenta Nacional de Cuba[3] (1981) y, luego, fomentar un sistema editorial para mediar sobre las demandas lectoras, políticas y sellos editoriales, propició la creación del ICL como órgano rector del proceso editorial en Cuba. El año 1967 constituyó el inicio en el objetivo de facilitar la creación literaria, y la publicación y promoción de autores nacionales. Hasta ese entonces, a ocho años del triunfo de la Revolución, los desafíos para los creadores literarios, editores, diseñadores, traductores y el resto del personal que interviene en la elaboración, distribución y promoción del libro, se multiplicarían desde lo fundacional hasta lo inventivo en las actuales circunstancias.
El ICL debe ser comprendido no solo como una industria del entretenimiento — que en primera instancia lo es, como cualquier otra industria centrada a un fenómeno productivo y simbólico — , sino también desde varias dimensiones que le otorgan valores agregados no menos trascendentales. Según la investigación La industria editorial del libro en Cuba: una reflexión sistémica[4], algunas de las consideraciones a tener en cuenta en la industria editorial es la normativa: “políticas públicas (culturales, educativas y de comunicación) y su relación con la producción editorial cubana [alcance que se prescribe, normatividad, institucionalidad]”. La fundación del ICL mediante la Ley 1203, apuntaba a una dimensión que correlaciona, en todos los contextos, desde 1967–2021, como antes se mencionara, políticas públicas y producción editorial.
Por tanto, los documentos “Palabras a los intelectuales” (1961), los informes y/o objetivos de los diferentes Congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC), y los Lineamientos del Partido (2011), son figuras simbólicas en la política cultural de Cuba. Por lo que no se puede concebir una producción editorial, dentro del proceso revolucionario, aislada de la política pública, aunque, según varios estudiosos,[5] estos documentos, si bien dictan, estipulan líneas o directrices a seguir, no son en sí políticas culturales. Según la investigación de Blanco y Ferrán[6], el proceso editorial en Cuba se construye entre lo legítimo y lo representativo; proponen algunas etapas para su comprensión:
• Período 1959–1960: es una fase de gran apertura literaria y dinamizada por la decisión puntual de no pagar los Derechos de Autor, lo cual permitió publicar autores como Proust y Joyce, y mucha de la literatura que podría ser considerada “anticomunista”. Esta etapa estuvo marcada por las grandes traducciones hechas por escritores como Edmundo Desnoes, Jaime Sarusky, Roberto Padilla, Roberto Blanco y Virgilio Piñera.
• Los años 70: esta etapa estuvo marcada por el fracaso de la Zafra de los Diez Millones y el redimensionamiento de la Revolución con miras al CAME; esto generó una pluralidad de factores que obligaron a reformular la política cultural y con ella la política editorial, provocando un período oscuro dentro de las letras cubanas.
• El viraje y ascenso de los 80: muchos especialistas afirman, y las cifras lo confirman, que esta es la etapa de esplendor y explosión del libro cubano. Aquí primó la recuperación que reubicó nuevamente en el panorama de las letras a figuras como Lezama Lima, Virgilio Piñera y Rogelio Martínez Furé, etc. A nivel literario existió un desplazamiento en los géneros, desembarazando a la literatura cubana de antiguos esquemas, complementado por posturas más críticas sobre los procesos políticos, económicos y sociales que estaban ocurriendo en el país.
• El Período Especial: la crisis económica implicó nuevas medidas para la estabilidad del libro, entre las que se encontró el incentivo por la publicación de los escritores cubanos primero fuera del país. A la par se creó el Fondo para el desarrollo de la Cultura (1993), que representaba la contribución monetaria por parte de otras manifestaciones artísticas (danza, música, teatro, pintura, etc.), con el fin de posibilitar la publicación de libros. La caída del Campo Socialista produjo que los insumos provenientes de este y que hasta el momento se pagaban en moneda de convenio, a partir de ahí se comenzó a hacer en dólares, mientras que el libro cubano en el mercado nacional, salvo contadas excepciones, se sigue comercializando en moneda nacional, lo cual produce un encarecimiento y dualidad económica que persiste hasta nuestros días. Este también fue el período de las llamadas ediciones RISO, que han acompañado al Sistema de Ediciones Territoriales (SET).
• Finalmente, como colofón de la política editorial: el giro que cierra este análisis es la transición de instituciones presupuestadas a instituciones-empresa, lo cual ha implicado asumir reestructuraciones macro y micro que están en marcha.
El ICL, como institución rectora de la edición, la comercialización y la promoción de libros y publicaciones seriadas en Cuba, así como de las relaciones del Estado cubano con los escritores, sus organizaciones representativas y los profesionales del libro, enfrenta otro desafío: lo estructural.
Los números que se relacionan con el funcionamiento interno y externo del ICL muestran una dimensión organizacional que, aunque la ONEI en varias de sus publicaciones ha hecho pública, conviene en este texto enunciarla. Para ello hemos acudido a los resúmenes estadísticos de la ONEI desde 2014 al 2019[7]:
…existe un total de 173 editoriales que están distribuidas por toda la Isla; siendo las tres provincias principales: 1ro., La Habana, con 122; 2do., Santiago de Cuba, con 8; y 3ro., Holguín, con 6. Este extenso grupo responde a adscripciones diferentes: Editoriales pertenecientes al ICL (8+2 compartidas); Editoriales asociadas a Instituciones o Externas (141+2 compartidas); y las Ediciones Territoriales o Sistema de Ediciones Territoriales (SET, 23), este grupo reúne a los Centros Provinciales del Libro y la Literatura (CPLL) y a la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Las editoriales en Cuba requieren de una aprobación ministerial para su creación. En total se registran 48 divisiones repartidas entre ministerios u Organizaciones No Gubernamentales (ONG); siendo MINCULT (22 ed.), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA, 18 ed.), los CPLL (18 ed.) y Ministerio de la Agricultura (MINAGRI, 15 ed.) los que acogen un mayor número de entidades, se reiteran las provincias La Habana, Santiago de Cuba y Holguín, sumándoseles Villa Clara, como los espacios donde existe una mayor aprobación editorial.
A pesar de contabilizar las editoriales (externas e internas), como se cita anteriormente, el sistema de promoción y distribución carece de entender la demanda real de los públicos, el consumo de los diversos formatos en los que se concibe el libro como producto mercantil, y un balance anual de sobre qué tipo de literatura se consume en Cuba más allá de asignación estatal.
En la investigación La exportación de libros cubanos hacia América Latina: una opción posible[8], se anota: “Los mecanismos para impulsar las ventas y rotar títulos envejecidos o deficientemente colocados, rebajar precios, fomentar comprar institucionales, o escuchar opiniones de los lectores sobre sus preferencias, si bien previstos y utilizados, carecen de sistematicidad en su implementación y suelen ponerse en marcha cuando los problemas — es decir, los inventarios — desbordan las posibilidades de soluciones efectivas a corto y mediano plazo”.[9]
Las librerías estatales y no estatales[10], el Sistema de Ediciones Territoriales (SET), la macroestructura que vincula otros sectores con la producción del libro, enfrentan un cargo adicional: la promoción planificada y efectiva en los medios alternativos[11] — aunque ya no lo sean tanto — y los tradicionales (medios de prensa escrito, radio, televisión, revistas especializadas, tabloides). El ejemplo más visible, en tanto a promoción, es la Feria Internacional del Libro y la Literatura de La Habana[12], la cual tienen un despliegue en las restantes provincias del país.
Los últimos dos años (2020–2021) por obvias razones sanitarias a causa del Sars-CoV-2[13], la institución ha trasladado sus programaciones a «lo virtual», como un intento ensayado que debería, aún, ser perfeccionado. Aunque en 2021, para ser exactos, no se anunció oficialmente el evento de manera online, sí se muestra un esfuerzo desde varias organizaciones en hacer visibles a los autores y sus libros. Desde la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba se impulsó el proyecto Marzo Literario; la AHS promovió las cápsulas promocionales de los autores menores de 35 años miembros y los diferentes eventos que sus sedes provinciales estimulan; El Observatorio del Libro y la Literatura, como dependencia publicitaria del ICL, ha posicionado contenidos como textos, audiovisuales y remembranzas a hechos históricos relacionados con la institución; el Sistema de Ediciones Territoriales y su Departamento de Promoción ha trasladado tanto jornadas como eventos a los social media, y los pequeños negocios particulares (encargados de comercializar libros de uso) han añadido nuevas experiencias al binomio promoción-distribución.
Si algo, hasta este punto, ha entendido el ICL, es no generar dinámicas verticales. Un proceso endógeno y propositivo que cristaliza como proyecto la constante renovación del personal que interviene en el proceso editorial, los temas relacionados con el derecho de autor, la estético de los libros como un producto que debe/tiene que ser vendido y, simultáneamente, debe/tiene que ser hermoso, y la diversificación en tanto temática/género/autor. Otra cuestión con igual valor es la política cultural ejecutada en toda su estructura ramal, mediante el diálogo permanente y la participación activa de los intelectuales en la formulación de sus programas y proyectos, y las opiniones recibidas de los distintos públicos sobre su labor.
Bibliografía
Heliógrafo. (2021, marzo). «ABC para escritores que quieran publicar por primera vez en Ediciones Ávila». Publicación del Centro Provincial del Libro y la Literatura de Ciego de Ávila, pág. 20.
Laguardia, J. M. (2013). La exportación de libros cubanos hacia América Latina: una opción posible. (U. d. Habana, Ed.) La Habana.: Centro de estudios de la Economía Cubana.
Muñoz, S. M. (2017, Abril 27). Celebrado acto por el 50 aniversario de la fundación del Instituto Cubano del Libro. Retrieved from Cubarte.: www.cubarte.cu/celebrado-acto-por-el-50-aniversario-de-la- fundación-del-Instituto-Cubano-del-Libro
Observatorio Cubano del Libro y la Literatura. (2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Resumen estadístico. La Habana: Instituto Cubano del Libro.
Observatorio Cubano del Libro y la Literatura. (2011). «Encuesta nacional de consumo de libros y hábitos de lectura». La Habana: Instituo Cubano del Libro.
Observatorio Cubano del Libro y la Literatura. (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Resumen estadístico. La Habana: Instituto Cubano del Libro.
Toirac, Y. (2009.). «Política Cultural: una propuesta de enfoque comunicológico para su estudio». Disertación doctoral no publicada. (pág. 58.). La Habana, Cuba.: Universidad de La Habana, Facultad de Comunicación.
Yanet Blanco Fernández, Yamilé Ferrán Fernández. (enero-abril de 2019). «La industria editorial del libro en Cuba: una reflexión sistémica». Alcance. Revista cubana de información y comunicación, 8 (2411–9970), págs. 57–74.
Notas:
[1] Consulte: (Heliógrafo, 2021)
[2] Intervención de Esteban Llorach en el acto central por el 50 aniversario de la fundación del Instituto Cubano del Libro, que fue celebrada en el teatro de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNCJM).
[3] Los esfuerzos de la Imprenta Nacional (1959–1962) constituyen los primeros frutos del proceso literario-editorial nacional que abarcó, además, la creación del Departamento de Literatura y Publicaciones del Consejo Nacional (1959–1962), la Editorial Nacional de Cuba (1962–1967), Edición Revolucionaria (1965–1967) bajo la dirección del Consejo Nacional de Cultura, y la fundación de Casa de las Américas (1959) y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (1961), léase en (Laguardia, 2013)
[4] Consultar: (Yanet Blanco Fernández, Yamilé Ferrán Fernández, 2019)
[5] Consultar: Toirac, 2009, p. 58
[6] Léase en pp. 64–65
[7] Consultar: (Observatorio Cubano del Libro y la Literatura., 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
[8] Consultar: (Laguardia, 2013)
[9] Léase (Laguardia, 2013. pp.69)
[10] El autorizo al sector privado, rublo n.º 23 del registro de actividades autorizadas para el cuentapropismo, bajo el encargo de comercializar libros de uso.
[11] Entiéndase las redes sociales de Internet y el comercio electrónico.
[12] Entre 1982 y 2000 el evento tuvo carácter bianual. A partir de 2000, a tono con el objetivo de promover la cultura general integral y los programas de la Batalla de Ideas, la FILL se celebra cada año dedicada a autores cubanos y a país(es) o cultura(s) extranjera(s).
[13] Es válido destacar que en el propio mes de marzo de 2020, justo cuando solo algunas provincias habían logrado celebrar la Feria, las medidas restrictivas a causa de la presencia de la COVID-19 frenaron el desarrollo de cualquier actividad cultural en el territorio nacional.
 Villamar El portal de la cultura Avileña
Villamar El portal de la cultura Avileña