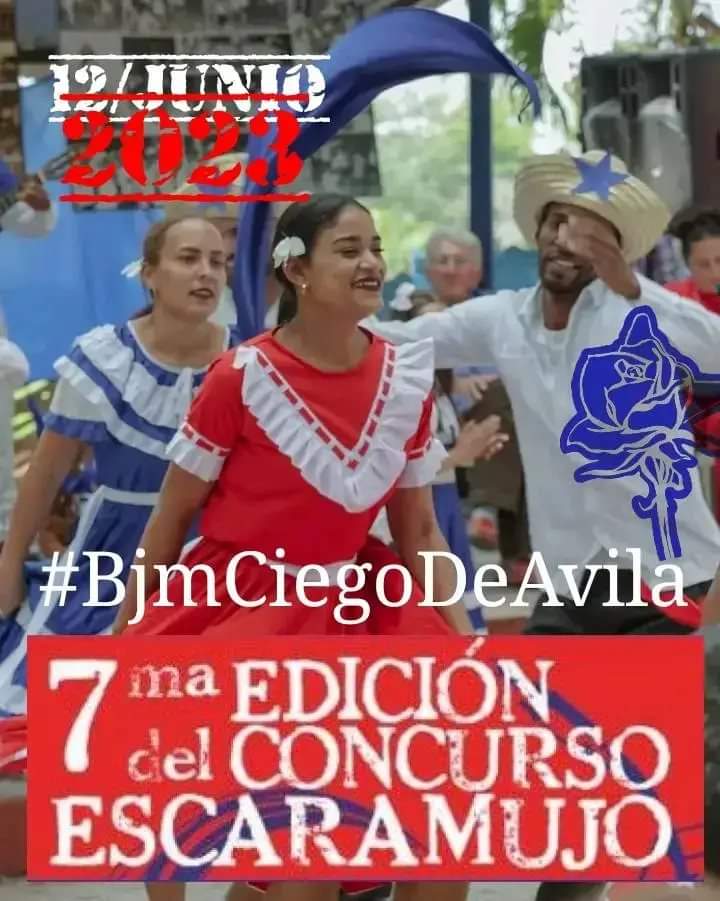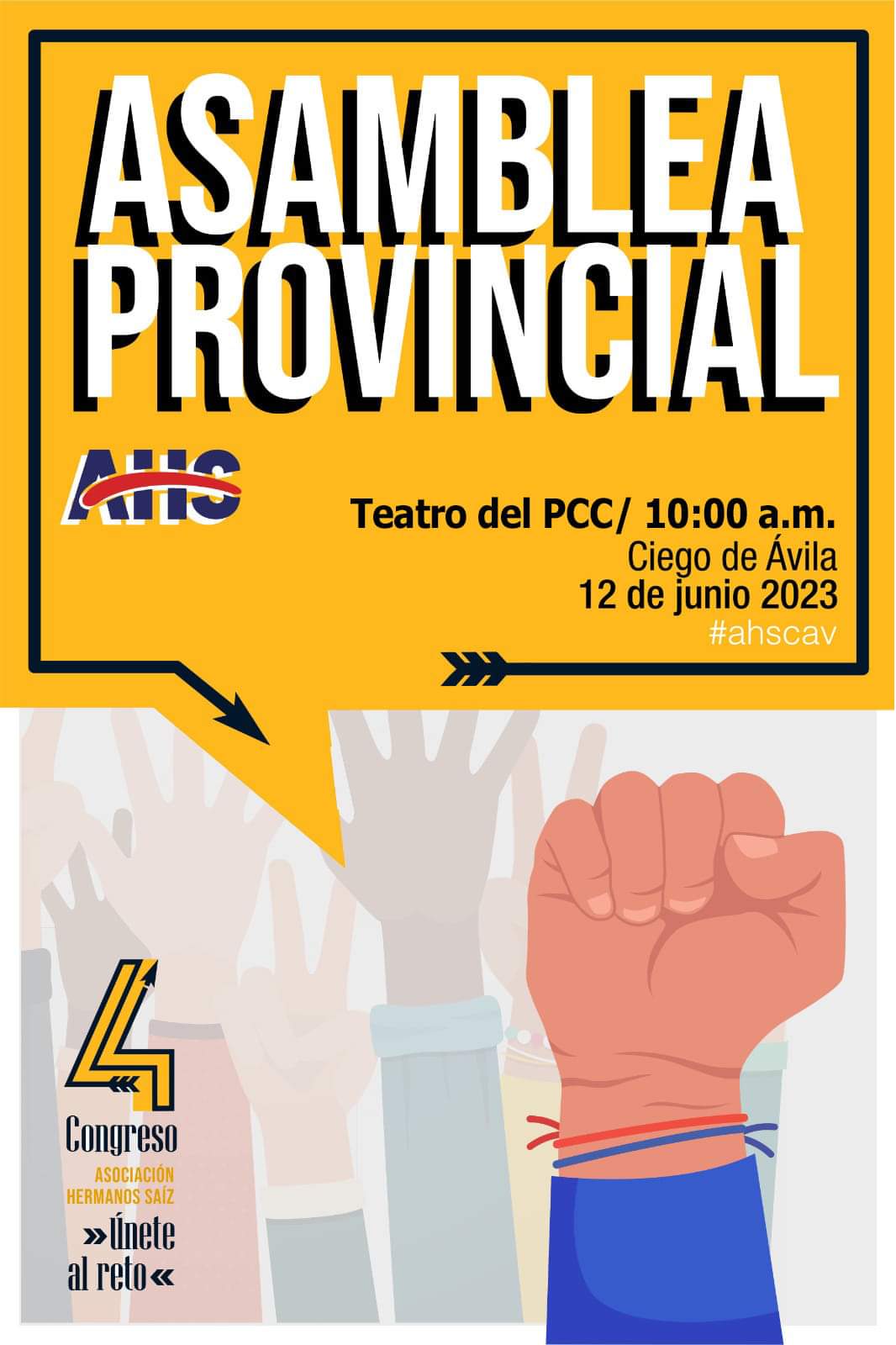“Ni en bien ni en mal hablaría del rey. Su oportuna corona había sorprendido a más de un hablador. Una vez en la magnífica ciudad —la construcción duró más de un día—, haría lo mismo que los lugareños. En su obsesión, anduvo por todas partes, recorrió todos los caminos y, como lengua tenía, preguntó hasta el cansancio por dónde se iba. Desgraciadamente, jamás llegó a Roma”.
Este cuento de apenas cinco líneas combina la esencia de varios proverbios antiguos surgidos a propósito de la urbe latina, y está incluido en Puntos en el tiempo, mi más reciente libro de narrativa. La pequeña pieza se titula “Intertextualidad del caminante” y reza su dedicatoria: “A Olga Portuondo, la sencillez”.
Se entenderá entonces que no se necesita dedicarle a la Historiadora de la Ciudad de Santiago de Cuba una novela histórica de quinientas páginas para expresarle el cariño y la admiración que todos le tenemos. Ella agradecería mucho el ramo de flores frescas, pero solo bastaría un pétalo oloroso para que se sintiera satisfecha con su suerte. Ese cariño es el que Olga, constantemente, ha sembrado a su paso desde que naciera en el legendario Camagüey de Agramonte y Varona en 1944, Y la admiración no es más que la lógica retribución granjeada a través de sus largos años de estudio paciente, investigación rigurosa y forjadora docencia.
A la prominente intelectual, como dijera el poeta, la conozco “desde siempre, desde lejos”, pero no fue hasta 2010 que tuve el gusto personal en la casa de visita de la UNEAC, en el Vedado habanero. Allí coincidimos varios días. Tuve el placer de conversar bastante con ella, pero jamás me dijo el motivo principal de su visita a La Habana. Fue en La Cabaña, junto a otros inquilinos de la casa, donde me enteré que la especialista había sido depositaria de otra gran distinción: el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas.
No pudo haber sido de otra forma. Así es ella de sencilla, y es esa la razón por la que ahora mismo, sabiéndola autora de una monumental ejecutoria académica, cumplo, sin que me invada el pánico, el honroso deber de presentar tres de sus libros: Un liberal cubano en la corte de Isabel II; Francia y Haití en la cultura cubana y La virgen de la Caridad del Cobre, símbolo de cubanía. En los tres volúmenes se respira el apasionamiento de Olga por la historia, la exhaustividad en la indagación y la asunción de tópicos estrechamente relacionados con la formación de nuestra nacionalidad y que, de algún modo, contribuyeron a que cuajase nuestra identidad.
¿Qué decir entonces de la autora que tantos títulos académicos ostenta y, sin embargo, me agradecerá que no los relacione? ¿Qué decir de la especialista que también atesora el Premio Nacional de Historia y el Premio Nacional de Investigación sin hacer interminable una lista de reconocimientos donde brillan la medalla Por la Alfabetización y la Distinción Por la Cultura Nacional Cubana?
Algo debo mencionar y diré que Olga, quien comparte la dedicatoria de esta feria con Leonardo Acosta, otro destacado de las letras cubanas, lleva más de 45 años en la docencia universitaria, lo que le ha permitido impartir más de un centenar de asignaturas-semestre. Ha tutorado un sinnúmero de trabajos de curso y de diploma, así como maestrías y doctorados. Y también ha llevado su magisterio a una pléyade de universidades extranjeras. Hoy presentamos tres de sus libros, pero de la prominente pluma de esta catedrática de la Historia han salido alrededor de cincuenta, y una infinidad de ensayos y artículos publicados en revistas especializadas de varios países. De modo que nuestros tres títulos están respaldados por una autoría prestigiosa y, por ende, respetable, todo lo cual, de antemano, les confiere validez.
Comencemos por Un liberal cubano en la corte de Isabel II, un fruto de la colección Clío de Ediciones Unión. En la excelente factura de este volumen salta a la vista la ilustración de Carlos René Aguilera en que un hombre asiste a palacio desprovisto de su piel, franca alusión a la desnudez investigativa a la que Olga somete el pensamiento de Francisco Muñoz del Monte, quien, al decir de ella, “tuvo una posición muy radical, que mantuvo a lo largo de su exilio en España, y transmutó hacia otra bastante conservadora dentro del liberalismo”. A esta paulatina transformación del ideario de Muñoz se le sigue curso en el volumen, al tiempo que se ofrece el marco biográfico en que aquella tiene lugar, aun cuando la autora no se haya planteado la biografía como propósito.
De modo que este libro nos aporta una arista complementaria a los que teníamos como referencia única de Muñoz del Monte la del poeta cuyo quehacer se debatió entre el clasicismo académico tardío y el incipiente romanticismo, o la del ensayista de amplia cultura literaria y filosófica. O, en último caso, el autor de “La Mulata”, poema escrito en 1846 y presumiblemente el primero, en nuestra literatura, en acercarse al tema racial.
Bastaron unas cartas encontradas por la autora en el Archivo Nacional para darle cuerpo a una pormenorizada investigación que la conllevaría a la concepción de este libro. Le debemos pues a Olga toda la luz que arroja sobre Muñoz del Monte, uno de los condiscípulos de José María Heredia a quien la vida le reservó la experiencia de una exilio madrileño en el que tuvo la oportunidad de llegar a palacio en tiempos de Isabel II. Y queda claro que, de no haber sido por la labor reveladora de la especialista, el personaje quizás habría dormido el sueño del olvido histórico. Ahora Olga nos lo devuelve con un perfil mejor acabado en un libro que, en tanto obra histórica, se deja leer como una interesante novela. Más se pudiera decir sobre los valores de esta obra, pero estamos obligados a la brevedad. Solo nos resta, por lo antes expresado, recomendar su lectura.
La segunda pieza se titula Francia y Haití en la cultura cubana. Se trata de un libro salido de la Editorial José Martí y, al igual que el anterior, lleva la ilustración de un artista; esta vez, el destacado Alberto Lezcay.
Como es sabido, en el proceso de formación de la nación cubana también intervino la cultura franco haitiana, llegada a la Isla hacia finales del siglo XVIII. La huella todavía está latente en nuestra cotidianidad, y comúnmente se dice que bajo la etiqueta de “franceses” de igual modo se establecieron aquí criollos blancos, mestizos, negros y mulatos esclavos, generalmente en lugares intrincados e inhóspitos alrededor de Santiago de Cuba. Resulta lugar común que al elemento francés se debe la creación de academias de idioma y de tejido, la improvisación de teatros, así como la creación de ingenios y cafetales. Se menciona también la influencia política, culinaria, lingüística y musical.
Pero el aporte franco haitiano a la cultura cubana es, en profundidad, mucho más que eso y de ello da cuenta este libro que, con el consabido lenguaje claro y ameno de la historiadora, nos pasea por esa influencia latente, su origen y evolución. Al mostrarnos de cuerpo entero el proceso de asentamiento e integración, Olga, sin que le falte el apoyo gráfico, se apoya en el dato preciso, en la fuente autorizada, y expone el hecho comprobado a partir de la búsqueda tenaz que caracteriza su obra toda. No hace falta redundar en sus dotes de consumada escritora. Desconozco que este libro tenga su par. Su adquisición es recomendable.
Por último, aunque, valga el cliché, no menos importante, presentaremos uno de los volúmenes que más satisfacciones le ha dado a la también miembro de número de la Academia de Historia de Cuba. Baste mencionar que este libro se ha agotado en sus cinco ediciones anteriores y hasta le ha valido a la autora, según cuentan, que su imagen haya aparecido en una capa de carnaval de la cubanísima conga de San Agustín. De antemano, puedo afirmar que esta edición no marcará la diferencia, y debo admitir que, en este caso, cumplo la formalidad, pues este volumen no necesita reseñas: se presenta por sí solo.
Se trata de La virgen de la Caridad del Cobre, símbolo de cubanía, edición salida de la Editorial Oriente con una cuidadosa edición de Consuelo Muñiz, la lograda fotografía de René Silveira y un atractivo diseño a cargo de Sergio Rodríguez Caballero, así como una nota de contracubierta de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García Menocal.
Pocos libros agradece la nación más que este en el que, gracias a la consulta de una impresionante bibliografía, Olga, sin propagar la creencia, pero aferrándose a su instrumental científico, nos devela la construcción de un mito, un objeto de fe que ha devenido parte inseparable de la identidad nacional. Al respecto, la autora, en las palabras preliminares a la primera edición en 1995, apuntó lo siguiente:
La cubanía radica en esa incorporación e integración que no aprecia la menor grieta en la acepción del culto como algo natural y dentro del ambiente histórico y geográfico de la Isla de Cuba. Su vitalidad presente, indiscutible, dentro de los criterios religiosos de la contemporaneidad, está dada por la íntima relación del mito y la leyenda con el proceso integrador de la criollidad, luego de la cubanía.
Nuestra Señora de la Caridad en El Cobre, a no dudarlo, reviste pues un significado especial para la mayoría de los cubanos con independencia de su devoción. Y este libro, sin el rigor que implica otorgar un título, también pudo haberse nombrado, “Casi todo sobre la Virgen de la Caridad del Cobre”, por lo abarcador del estudio que lo sustenta y en el que, a través de ocho capítulos muy bien diseñados, se dan la mano cultura y espiritualidad nacional. Solo me resta advertirles que anden ligeros si desean llevar este libro a casa.
Y en cuanto a la historiadora, con quien tuve el honor de trabajar en el jurado del más reciente premio Eliseo Diego y constatar que con ella se aprende en cada momento, diré solamente que su copiosa obra, cuya construcción, al igual que la de Roma, duró más de un día, constituye ejemplo, orgullo y acicate para intentar, desde provincia, el empeño del frustrado caminante del cuento, cuya principal diferencia con nuestra homenajeada radica en que Olga, afortunadamente, sí llegó a Roma.
 Villamar El portal de la cultura Avileña
Villamar El portal de la cultura Avileña