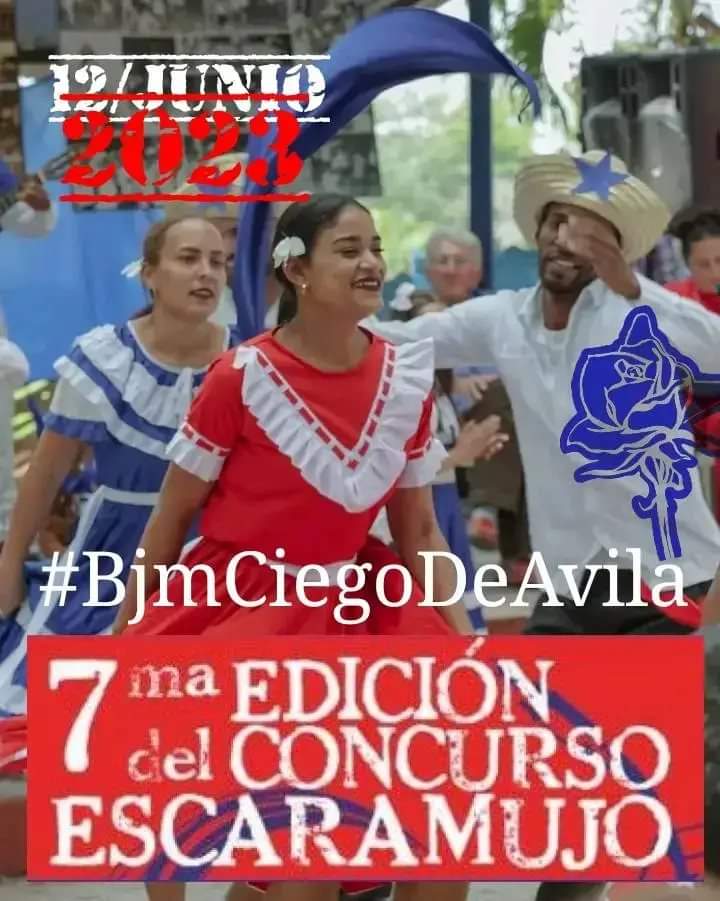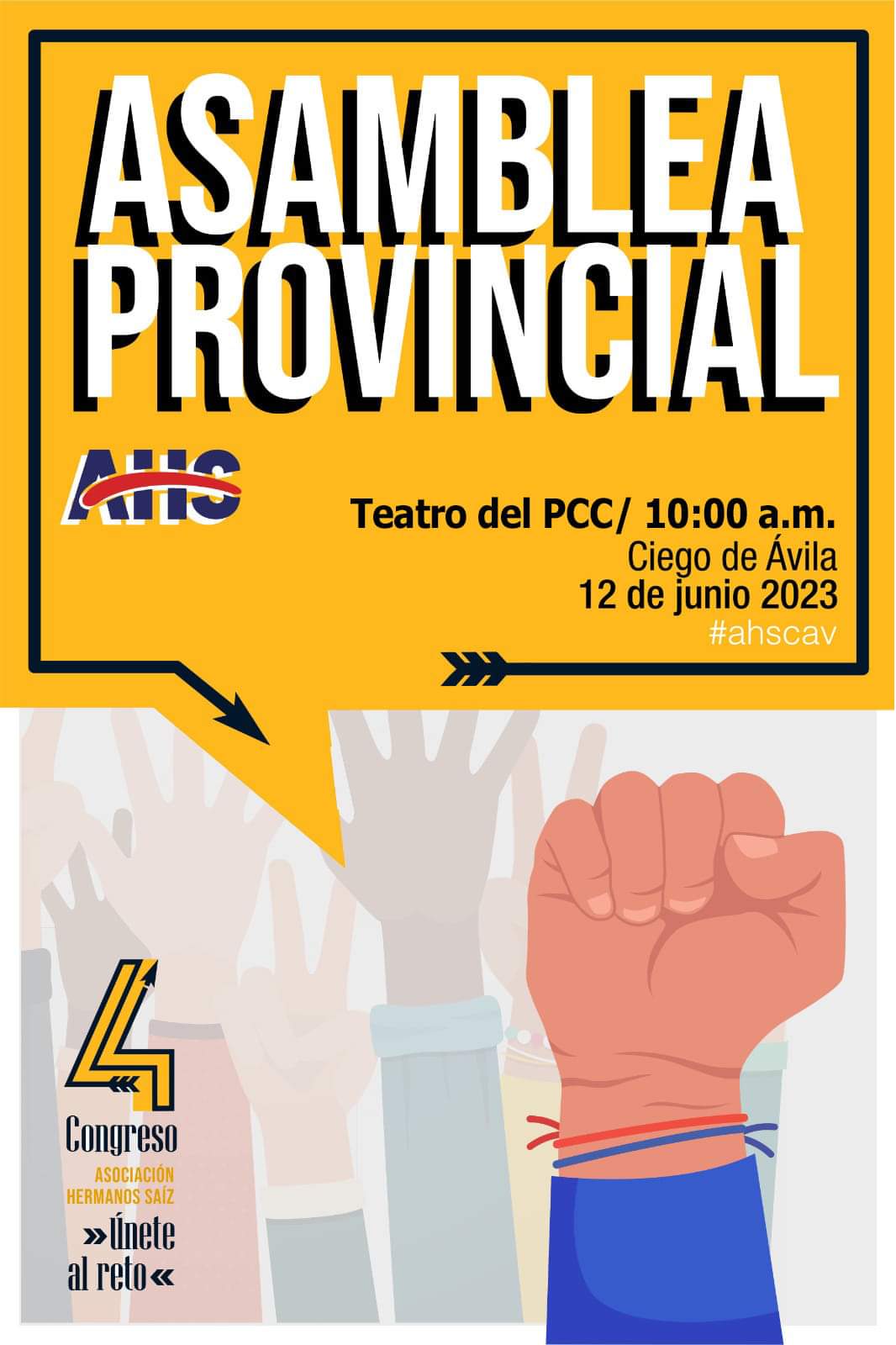Por: José Martín Suárez Alvarez, Historiador del Centro Provincial de Patrimonio.
Antes que comenzara la historia escrita hace ya más de 25 siglos, surgieron las leyendas. Estos relatos que el padre hizo al hijo, que el viejo contó al joven, han sido una de las principales fuentes de la historia de los pueblos y de la humanidad. Tuvieron su origen por lo general en hechos reales, aunque a veces el hombre completó lo que creyó perdido. Vi la luz del mundo en el batey de un central azucarero, marcado por las coordenadas sociales que imperaban entonces. El aislamiento geográfico del pequeño espacio territorial no fue barrera para que en él proliferaran mitos y tradiciones, que se asimilaban tan pegajosamente como el olor dulzón del guarapo y el azúcar que reinaba en el ambiente. Desde pequeño sentí el influjo de hermosas fábulas y cuentos narrados por el abuelo inmigrante. En ellas encontré lecciones y moralejas, dichas y hechas a la usanza española. Una marcó para siempre mi derrotero: «El amor es como la luna, cuando no crece, disminuye». En mis años mozos busqué a la dama de la noche, para mí, en su mejor paraje: reinando sobre el mar. La persecución me llevó a Palo Alto, que se convierte desde el primer encuentro en la playa por excelencia. Me sentí feliz rodeado por la cruda naturaleza que abrazaba el apartado rincón y de la gente.
Allí disfruté a plenitud escuchando, entre sorbos de chiringuitos, las pinceladas de un viejo trabajador portuario, un inmigrante tan peninsular como mi abuelo. El gallego recreaba mi imaginación con leyendas que giraban en torno a indios y perros mudos que habitaron los cayos circundantes; de cementerios aborígenes, cacicazgos, aventuras de famosos corsarios y piratas que merodearon por los contornos en trajines de contrabando, naufragio de galeones, tesoros, famosos bandidos que encontraron guarida en los tupidos montes, cuentos de aparecidos, y hasta hablaba de combates y desembarcos mambises por la inhóspita ensenada que resguarda el cayerío de los Jardines de la Reina, topónimo otorgado al archipiélago por el Gran Almirante en su segundo viaje, en honor a Isabel la Católica, soberana que le apoyó su empresa. No menos sorprendente fue conocer que un enorme sabicú de más de 30 metros de altura constituía un punto de referencia geográfica para los navegantes que bordeaban el mar del sur por esta
parte de la Isla y que así quedó bautizado, gracias al ingenio marinero, con el nombre de Palo Alto.—«El Sabicú abundaba en estos lares — decía —. Ya no quedan. Los españoles los talaron todos para convertirlos en quillas para los barcos que construían en los astilleros de La Habana, pues ese palo es muy duro y resistente». Una sonrisa brotó a flor de labios y expresó con picaresca ironía: «La corteza del sabicú se empleaba para curtir pieles y también muchas mujeres la usaban en cocimiento para que se les estrechara la vagina y así llegaban al casamiento como si fueran vírgenes, cuando resbalaban y caían en manos de otro galán, antes de ser desposadas por el futuro marido, que se tragaba la píldora, y le daban gato por liebre. Son cosas de la vida, hijo, cosas que ya no se ven.»
El Palo Alto avileño fue un embarcadero de azúcar del central Stewart, propiedad privada de una gran compañía norteamericana. Fue abierto en 1912, aunque durante la colonia los Valle Iznaga, rica familia trinitaria, exportaron por allí, maderas y carbón. Está ubicado a unas cinco millas al oeste del puerto de Júcaro, al que se subordinaba en correspondencia con la jurisdicción marítima. Júcaro es conocido mundialmente porque desde allí partía la famosa Trocha Militar que llegaba a Morón durante los años de la dominación colonial, e incluso, hasta ese lugar estratégico llegó un ramal del cable submarino destinado a las comunicaciones, que partía de los Estados Unidos. Durante la República fue uno de los puntos más importantes de embarque del dulce producto al exterior, por el sur de Cuba.
Siempre preferí escuchar los relatos, de Payares, creyendo siempre que él completaba lo que me hacía ver con fantásticas creaciones de su imaginación. Otra cosa no me cabría en la mente. Era como un gran cuentero. Me sentía confundido, pero deseaba que aquellas narraciones siguieran atrapando mi atención y curiosidad, a pesar que olían a «guayaba». No quedaron en el olvido las peripecias que tuvo que enfrentar al batallar contra enormes barracudas o «picúas» que mordieron su anzuelo y me decía: «Son tan feroces que le fajan a su propia sombra, sus dientes afilados son capaces de desgarrar todo cuanto llegue a su boca y algo sabio: las que se capturan en la costa sur son menos ciguatas que las del norte, porque en aquella abunda la manzanilla, planta que hace desencadenar en el pez la toxina cuando la ingiere y que es muy dañina para el ser humano, al punto de provocar la muerte o dejar sin pelos a la víctima.»
Con aire catedrático me enseñaba las cosas que aprendió del mar cuando llegaba el tiempo muerto y cesaban los embarques de azúcar y miel; entonces tenía que desafiar con su frágil chalán el bravío Caribe, para ganarse «los frijoles». Dentro de esos misterios, quizá el más grande para él, estaba el de los movimientos de los peces. Como grito desgarrador de mujer aterrorizada califica el gemido que emite el Manatí hembra cuando el arpón lacera y penetra en la piel, ese cuero que fue el preferido por los esclavistas para confeccionar látigos con los que los mayorales de los ingenios azucareros azotaban las espaldas de los negros esclavos y de los chinos.
Llevándose los dedos a la boca apuntó seguidamente: « Pero la carne de manatí es exquisita, deliciosa, tiene tres sabores: pescado, res y cerdo y no puedes distinguir en el paladar cual es la que predomina. Estos enormes mamíferos siempre los encontré en los esteros y desembocadura de los ríos. Capturé uno que tenía más de 500 libras, cerca del desagüe del Jatibonico del Sur.» Luis González era su verdadero nombre. Pequeño de estatura y ligerito de peso. Las canas cubrían su cabellera. Era vivaracho e inquieto. En muchas de las palabras que pronunciaba sobresalían los giros idiomáticos propios de su nacionalidad. A pesar del «aplatanamiento», la zeta florecía como las peras y manzanas de su lejana tierra. No cabría en la imaginación como aquel duende podía manipular los enormes sacos de azúcar de 325 libras, con los que tuvo que liar en diferentes trabajos en el puerto para ganarse la vida desde muy joven o remar a enormes distancias. Lo increíble para todos era comprender de dónde sacaba las fuerzas para abrir, a pico y pala las enormes zanjas que atravesaban el puerto, verdaderas obras ingenieras, hechas para evacuar las aguas de los arroyos y ríos que corren al sur y que se desparraman en los montes circundantes antes de llegar a Palo Alto. Con ello se evitaba las inundaciones del enclave. Payares las había construido con sus propias manos, cual solitario castor.
En una calurosa tarde de verano, ya cayendo el sol, sentados sobre el muelle de madera cuyos pilotes él hincó a golpe de tesón sobre el fondo arenoso y que partía desde su casa hasta bien profundo el mar, me dijo mientras su vista se perdía en el horizonte de la ensenada del Golfo de Ana María, donde señoreaba El Pontón, uno de los primeros barcos que, según me contó, cruzó el Canal de Panamá sirviendo como buque hospital de la armada norteamericana durante la Primera Guerra Mundial y que ahora realizaba la función de mole flotante para almacenar miel: —Muchacho y pensar que desde Júcaro se podía viajar directamente a Nueva York.
—Afloje, Payares — le dije con sonrisa burlona y lancé una interrogante que se perdió en la brisa: ¿Desde esa plazoleta fangosa hasta la babel de Hierro? ! Coñó ¡ Como un relámpago, sus pupilas se clavaron en las mías cual agujetas aceradas. La mirada escrutadora silenció el choteo y la incredulidad juvenil. Cambió la vista, se levantó y sin
mirar atrás se fue caminando por los travesaños, aquel entramado de patabán y jiquí arrancado al monte y que tantas veces había sentido las pisadas de sus pequeños pies, casi siempre descalzos. Los años pasaron. Una mañana y mientras repasaba la colección del periódico avileño El Pueblo, me detuve en un ejemplar del año 1917. Sentí un estremecimiento de culpabilidad. Mis ojos no daban crédito a lo que veían. Al concluir lectura de la nota, respiré profundo. Entonces mis pensamientos volaron en loca carrera, para posarse en la figura del anciano que ya descansaba en paz, el gallego de Palo Alto, el hombre portador de candorosas leyendas que semejaban poesías de la historia. La nota expresaba: « Por este medio hacemos saber a todos cuanto pueda interesar, que la línea de vapores denominada New York and Cuba Maill SS Co, ha establecido una escala regular de vapores entre los puertos de Júcaro y Nueva York. Esta escala será quincenal y para informes acerca de fletes y demás particulares puede dirigirse a Pérez y Mata, consignatario de Júcaro. (S/A) »
Cerré los amarillentos papeles. Una plácida sensación invadió mi cuerpo y me sentí feliz.
 Villamar El portal de la cultura Avileña
Villamar El portal de la cultura Avileña